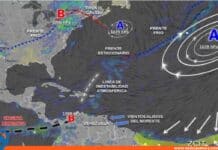Un insólito y macabro suceso marcó el funeral del Papa Pío XII en 1958. Contrario a la tradición del embalsamamiento, el pontífice había solicitado un método experimental de conservación post-mortem, una decisión que tuvo consecuencias nefastas y perturbadoras durante sus exequias.
Pío XII, cuyo nombre secular era Eugenio María Guiseppe Giovanni Pacelli, falleció el 9 de octubre de 1958 tras casi dos décadas al frente de la Iglesia Católica. Antes de su deceso, expresó su deseo de no ser embalsamado, optando por un tratamiento ideado por su médico personal, Riccardo Galeazzi-Lisi. El procedimiento consistía en sumergir el cuerpo en una mezcla de hierbas aromáticas y envolverlo en celofán.

Sin embargo, lejos de preservar el cuerpo, este método aceleró drásticamente su descomposición. A medida que los ritos funerarios se llevaban a cabo, el cadáver comenzó a hincharse y a despedir un hedor insoportable. Ante esta situación, el Vaticano se vio obligado a cerrar el ataúd antes de que finalizara la capilla ardiente.
La acumulación de gases dentro del féretro alcanzó un punto crítico, culminando en una explosión que destrozó el pecho del pontífice. El cuerpo adquirió una tonalidad verde azulada, sus extremidades se ennegrecieron, y sufrió la pérdida de la nariz, además de una notable distorsión de sus facciones.
En un intento desesperado por mantener una apariencia digna hasta el entierro, el Vaticano ató el cuerpo y le colocó una máscara de cera. Finalmente, Pío XII fue sepultado en las grutas vaticanas. El médico responsable de este fallido intento de conservación fue despedido fulminantemente, expulsado del Colegio de Médicos y desterrado de por vida de la Santa Sede, marcando un final trágico e inusual para el pontífice que guio a la Iglesia durante los turbulentos años de la Segunda Guerra Mundial.
Puedes seguir leyendo: